|
 |
|
Mapa del sitio
|
Otros enlaces
|
Contáctenos |
 |
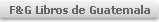 |
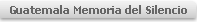 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
fygeditores.com
<
F&G
Editores
<
Catálogo
<
Imagen y dialéctica
<
Comentarios |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 Contenido(s):
Contenido(s): |
 |
|

Prensa Libre / Weekend. Pág. 2. Guatemala, viernes 4 de junio de 2010. |
Imagen y dialéctica
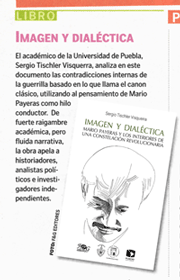 El académico de
la Universidad de Puebla, Sergio Tischler Visquerra, analiza en este documento las contradicciones internas de la guerrilla basado en lo que llama el canon clásico, utilizando al pensamiento de Mario Payeras como hilo conductor. De fuerte raigambre académica, pero fluida narrativa, la obra apela a historiadores, analistas políticos e investigadores independientes. El académico de
la Universidad de Puebla, Sergio Tischler Visquerra, analiza en este documento las contradicciones internas de la guerrilla basado en lo que llama el canon clásico, utilizando al pensamiento de Mario Payeras como hilo conductor. De fuerte raigambre académica, pero fluida narrativa, la obra apela a historiadores, analistas políticos e investigadores independientes.
|
 |
|

Diario de Centro América / La Revista. Págs. 1, 4-5. Guatemala, viernes 9 de junio de 2010. |
"Los Acuerdos de Paz fueron
la forma de negociar una derrota"
Autor de los libros Memoria, tiempo y sujeto y Guatemala
1944: crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma
estatal. Coordinador de los textos A 100 años del ¿Qué
hacer? Leninismo, crítica marxista y la cuestión de la revolución
hoy, y de Marxismo abierto. Con John Holloway
y Fernando Matamoros también coordinó Negatividad y
Revolución. Theodor W. Adorno y la política. Acaba de
presentar en Guatemala Imagen y dialéctica. Mario Payeras
y los interiores de una constelación revolucionaria,
ensayo en el que plantea el trabajo de Payeras como una
posibilidad de volver al pasado y rescatarlo con el fin de
resolverlo.
Por: Irene Yagüe Herrero
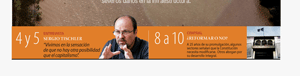 Sergio Tischler habla
en esta
entrevista sobre la situación geopolítica
actual y la debilidad del sistema
capitalista. Sergio Tischler habla
en esta
entrevista sobre la situación geopolítica
actual y la debilidad del sistema
capitalista.
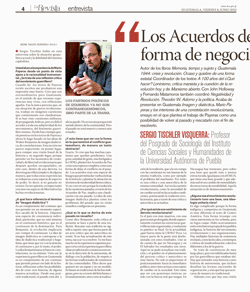 Usted abarca la experiencia de Mario
Payeras desde un punto de vista
ajeno a la racionalidad instrumental.
¿Se trata de una reflexión crítica
del movimiento guerrillero? Usted abarca la experiencia de Mario
Payeras desde un punto de vista
ajeno a la racionalidad instrumental.
¿Se trata de una reflexión crítica
del movimiento guerrillero?
Cuando leí los textos de Payeras
recién escritos me produjeron una
impresión muy fuerte. Creo que son
extraordinarios para Guatemala,
en el sentido de que retratan experiencias
muy vivas, con reflexiones
agudas. Fue la única persona que, en
esa situación de guerra revolucionaria,
tradujo en imágenes cuestiones
que comúnmente son clandestinas.
Sí se han visto cuestiones militares,
de propaganda, bélicas, pero es difícil
acceder a toda esa subjetividad de los
movimientos, del fenómeno guerrillero
mismo. Desde hace tiempo quería
penetrar en los textos de Payeras y
ahora lo hago basado en las ideas de
Walter Benjamin de imagen dialéctica,
de constelaciones. Esta noción me
parece importante, en primer lugar,
para romper una visión lineal de la
historia y, en segundo lugar, porque
permite ver los momentos de creatividad
y de libertad revolucionaria que
después quedan encapsulados, en
este caso, dentro de una derrota. La
derrota guerrillera implicó, de alguna
manera, que todas estas experiencias
se redujeran a una especie de aspecto
de poder. Es decir, si no ganaste no
existes. En mi opinión, es importante
rescatar ese aspecto de libertad en las
luchas revolucionarias.
¿A qué hace referencia el término
de “imagen dialéctica”?
Es un rompimiento del continuo que
nos permite ver un momento específico
sacado de la historia. Adquiere
una especie de consistencia individual,
particular, que no está inmersa
en el continuum histórico, que es el
continuum de la dominación. Para
Benjamin, la revolución implicaría
eso: romper el continuum. La idea de
imagen dialéctica se contrapone a la
idea de dialéctica tradicional o hegeliana,
que tiene que ver con la síntesis,
el continuum y, por lo tanto, el poder.
La idea benjaminiana se basa en constelaciones,
no en síntesis. Visto así, la
experiencia guerrillera en Guatemala
es un rompimiento de ese continuo
que permite pensar ese lado de la historia,
reflexionar sobre las posibilidades
de crear otra historia, de alguna
manera actualizar. Desde una posición
tradicional, el pasado está ahí y ahí se quedó. No se rescata porque está
metido dentro de la continuidad. Pero
el pasado no está muerto y menos aún
resuelto.
¿Y esto tiene que ver con la forma
en la que terminó el conflicto guatemalteco,
de manera un tanto
abstracta?
Exacto. Yo creo que hay muchas cuestiones
que quedan pendientes. Una
gran cantidad de gente, mucha ligada a
la URNG, planteó los Acuerdos de Paz
como una ruptura completa, como una
forma de dejar el conflicto en el pasado.
Los acuerdos eran una especie de
bisagra que permitía dar vuelta a la hoja
de la historia y plantear la situación en
términos de modernidad democrática.
Yo no creo en eso porque la resolución
de la cuestiones pasadas, a través de los
Acuerdos de Paz, implica una claudicación
con ese pasado. La idea de esta
imagen dialéctica plantea cómo los
problemas del pasado que no están
resueltos configuran un presente.
¿Qué es lo que se deriva de este
pasado no resuelto?
Como dice Benjamin, toda crítica al
presente se hace a partir de una tradición.
Rescatar una tradición no significa
repetir, sino que forma parte de
un acto crítico que sin autocrítica no
existe. Si no hay actualización de este
tema, nuca se va a resolver. Yo me baso
mucho en la experiencia zapatista porque
corta con la experiencia guerrillera
clásica tradicional y comienza a moverse
en la dirección de la autonomía, de
diálogo con la población, de respeto a
las formas tradicionales de resistencia
de las comunidades. Ellos dicen que
quieren ser un espejo y no un modelo.
Se basan en tradiciones de luchas indígenas,
pero no a través del fetichismo y
el ensalzamiento, sino como actualización de la tradición, que a la vez rompe
con las cuestiones no tan buenas de la
misma tradición, como por ejemplo
el problema del machismo. Por tanto
es una crítica y una autocrítica de la
misma comunidad. Así veo la cuestión
revolucionaria, como la necesidad de
un cambio social en las actuales condiciones,
potenciando la tradición revolucionaria,
que a través de una crítica y
autocrítica se actualiza.
¿Por qué existe ese sentimiento de
derrota revolucionaria?
Es el país con más muertos, con una
guerra más prolongada, donde supuestamente
existían las estructuras guerrilleras
más organizadas, y realmente
es patético su final. En la actualidad,
¿qué fuerza tiene la URNG? Poca. La
mayor parte de la gente está desilusionada
con estos resultados. Uno se
da cuenta de que en Nicaragua y en
El Salvador los resultados son otros.
Aquí no se pudo actualizar esa tradición
y el quiebre en el planteamiento
del proceso crítico y autocrítico es
muy fuerte. No solo es importante el
posicionamiento hacia la inmediatez
política, sino cómo actúas como sujeto
de cambio en la sociedad. Esto tiene
que ver con posiciones teóricas, no
solo con la fuerza real que tengas. En Nicaragua hay tensiones, pero sobre
una base que quedó más o menos
estructurada. Igual pasa con el FMLN,
que tiene una base grande y que además
sufrió un cambio de mentalidad y
de estructuras de sensibilidad. Aquí la
sensación es de desmoronamiento.
¿Alguna vez el movimiento revolucionario
tuvo una base, una ideología
unitaria clara?
Es algo complicado porque la forma
indígena y campesina en Guatemala
es muy diferente al resto de Centro
América. Esta forma irrumpe con
cierta autonomía en los ochenta, pero
no logra cuajar. Hubo acercamientos
entre esta historia propia de los pueblos
indígenas, la historia del movimiento
revolucionario y sus organizaciones.
Hay múltiples historias de resistencia
en el país, como las locales, con tiempos
y ritmos de insubordinación colectiva
diferentes a los de la guerra.
Se trata de resistencias de muy
largo plazo, pero invisibilizadas hasta
por los guerrilleros que estaban ahí.
Hay que entender esta historia como
historia de autonomías, que incluso
desafían las formas nacionales de
organización, y a las que hay que acercarse
de manera no tradicional.
Además creo que hay una visión equivocada de que los Acuerdos de
Paz fueron consensuados con las
organizaciones indígenas. Fue una
forma de negociar una derrota, se
estableció una forma conservadora
de poder, con la fachada de una cuestión
democrática. No fue tal logro
democrático si uno se para a pensar
cómo está la gente. No ha habido
ningún cambio. La gente estaba más
organizada antes, tenía mayor capacidad
de reacción y de presión sobre
el Estado.
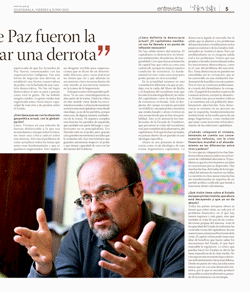 ¿Esto tiene que ver con la situación
geopolítica actual, con la globalización? ¿Esto tiene que ver con la situación
geopolítica actual, con la globalización?
Claro. Vivimos en una relación de
fuerzas desfavorable a la que nos
acomodamos y a la que sobrevivimos,
sin tener una crítica radical sobre
este sistema. Ahí esta el problema de
cómo actualizar todos los temas que
antes eran fundamentales y que se
quedaron engavetados. Esto implica un desgaste terrible para organizaciones
que se dicen de un determinado
discurso, pero cuyas prácticas
no tienen que ver y que además no
encuentran cómo moverse dentro de
este mundo al encontrarse inmerso
en la trama de la hegemonía.
Es lo que ocurre con los partidos políticos.
Ya no son contrahegemónicos,
sino parte de la trama. Ahora la crítica
en este sentido viene desde los movimientos
sociales. La fuerza de mantener
un horizonte anticapitalista viene desde
más abajo, ya no de los partidos, porque
estos son, de alguna manera, mediadores
de la trama. Ni siquiera cumplen
esta función los partidos de izquierda,
que también son parte del juego y cuyo
horizonte no es anticapitalista. Evo
Morales está en el poder, pero gracias
a los grandes movimientos sociales que
lo sostienen ahí. Son movimientos que
guardan autonomía respecto al poder
y que tienen capacidad de cerco en las
decisiones del Gobierno.
¿Cómo definiría la democracia
actual? ¿El capitalismo neoliberal
nos ha llevado a un punto de
inflexión necesario?
No hay salida dentro del sistema. El
capitalismo es destructivo en términos
ambientales, de pobreza, de marginalidad.
Creo que esta acumulación
de capital hay que verla ya como una
catástrofe, porque no mejora nuestra
condición de existencia. Es fundamental
ver esto como una ruina para
poder pensar en otra sociedad.
En la actualidad estamos en una
constelación diferente a la que se produjo
con la caída del Muro de Berlín
y el desplome del socialismo real, que
fortaleció la ideología liberal y la visión
del capitalismo como la única forma
de existencia civilizada. Solo el desplome
del campo socialista permitió
ver el déficit conceptual ético moral en
que estaba basado y ahora vivimos en
esta sensación de que no hay otra posibilidad.
Esto ya lo pensaron los intelectuales
de la Escuela de Frankfurt,
que previeron la crisis del socialismo
real, pero también de la alternativa, del
capitalismo. Es lo que los hace actuales,
no pensar dentro de un partido ni una
ideología específica.
Ahora se nos presenta la democracia
como el eje ideológico de esta
trama hegemónica capitalista. La
democracia ligada al mercado fue la
salida que se planteó a los problemas
del autoritarismo y totalitarismo en los
países socialistas y de los Estados militarizados
en América Latina. Pero ese
neoliberalismo no es ninguna salida
real a los problemas. Vemos que sus
propias contradicciones rebasan todos
los mecanismos democráticos, como
es el caso del problema del narcotráfico.
Estas democracias no pueden ser
entendidas sin la corrupción, que se
ha convertido en una mediación fundamental
de la política en estos países.
Hoy el voto se construye políticamente
a través del clientelismo, la corrupción.
El papel de los medios masivos de
comunicación es, a mi juicio, desastroso.
Existen muy pocos medios críticos
y se mantiene así a la población absolutamente
adormecida. Esta democracia
se sostiene en un proceso en
que la izquierda, fundamentalmente
institucional, se ha vuelto parte de ese
juego hegemónico, como mediación
que tiene como horizonte el fortalecimiento
de las relaciones capitalistas.
¿Cuándo colapsará el sistema,
teniendo en cuenta sus consecuencias
nefastas, con la crisis
financiera mundial o el ahondamiento
en las diferencias entre
ricos y pobres?
Yo creo que no colapsará si no hay fuertes
movilizaciones sociales con un horizonte
de visibilidad alternativa. El problema
es que los movimientos sociales
se caracterizan por su dispersión. Hay
muchas luchas, derivadas de la incapacidad
del sistema de resolver sus fallas.
La cuestión es cómo aunar estas luchas
sin transformarlas en soportes de un
partido político unificado que tiende a
insertarse dentro del sistema.
¿Qué visión tiene sobre el Estado
europeo proteccionista, que ahora
está decayendo y que ya no da
abasto?
Todos los países europeos ahora se
tienen que echar atrás, no solo por el
problema financiero, en el que hay
menos ingresos y más gasto, sino que
también se trata de una de las contradicciones
propias del sistema. Ante la
incapacidad del Estado de enfrentar las
contradicciones del capitalismo de una
manera sana, tenemos el horizonte de la
crisis. El capital va buscando tasas muy
altas de beneficio que hacen saltar los
mecanismos del Estado, lo que hace
imposible la regulación. Lo único que
pueden hacer los Estados es elevar las
tasas impositivas de la clase media. No
creo que en este momento haya soluciones
suficientemente claras al problema.
Desde mi punto de vista, las soluciones
tienen que ver con una dimensión histórica,
por lo que se necesita producir
una política unitaria alternativa, pasando
de la resistencia a la estrategia.
|
 |
|

Diario de Centro América / La Revista. Págs. 1, 4-5. Guatemala, viernes 9 de junio de 2010. |
Imagen y Dialéctica
Mario Payeras y los interiores de una constelación revolucionaria
> Sergio Tischler Visquerra
> FyG Editores, Instituto de Ciencias
Sociales y Humanidades
“Alfonso
Vélez Pliego” (BUAP) y Flacso-
Guatemala
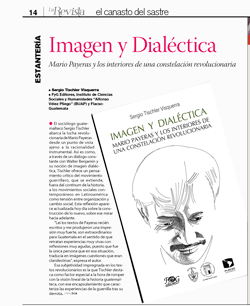 El sociólogo guatemalteco
Sergio Tischler
abarca la lucha revolucionaria
de Mario Payeras
desde un punto de vista
ajeno a la racionalidad
instrumental. Así es como,
a través de un diálogo constante
con Walter Benjamin y
su noción de imagen dialéctica,
Tischler ofrece un pensamiento
crítico del movimiento
guerrillero, que se extiende,
fuera del continum de la historia,
a los movimientos sociales contemporáneos
en Latinoamérica
como tensión entre organización y
cambio social. Esta reflexión aparece
actualizada hoy día sobre la construcción
de lo nuevo, sobre ese mirar
hacia adelante. El sociólogo guatemalteco
Sergio Tischler
abarca la lucha revolucionaria
de Mario Payeras
desde un punto de vista
ajeno a la racionalidad
instrumental. Así es como,
a través de un diálogo constante
con Walter Benjamin y
su noción de imagen dialéctica,
Tischler ofrece un pensamiento
crítico del movimiento
guerrillero, que se extiende,
fuera del continum de la historia,
a los movimientos sociales contemporáneos
en Latinoamérica
como tensión entre organización y
cambio social. Esta reflexión aparece
actualizada hoy día sobre la construcción
de lo nuevo, sobre ese mirar
hacia adelante.
“Leí los textos de Payeras recién
escritos y me produjeron una impresión
muy fuerte, son extraordinarios
para Guatemala en el sentido de que
retratan experiencias muy vivas con
reflexiones muy agudas, puesto que fue
la única persona que en esa situación,
traducía en imágenes cuestiones que eran
clandestinas”, expresa el autor.
Esa subjetividad impregnada en los textos
revolucionarios es la que Tischler destaca
como factor especial a la hora de romper
con la visión lineal de la historia guatemalteca,
con ese encapsulamiento que caracteriza
las experiencias de la guerrilla tras su
derrota. | IYH | DCA
|
 |
|

Revista D / Prensa Libre. Pag. D-29. Guatemala, domingo 6 de junio de 2010. |
La contradicción interna de la guerrilla
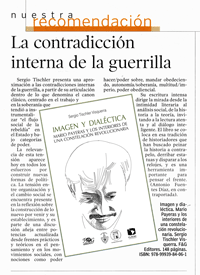 Sergio Tischler presenta
una aproximación a las contradicciones internas de la guerrilla, a partir de su articulación dentro de lo que denomina el canon clásico, centrado en el trabajo y en la soberanía, contradicción que tendió a instrumentalizar “el flujo social de la rebeldía” en el Estado y bajo categorías de poder. Sergio Tischler presenta
una aproximación a las contradicciones internas de la guerrilla, a partir de su articulación dentro de lo que denomina el canon clásico, centrado en el trabajo y en la soberanía, contradicción que tendió a instrumentalizar “el flujo social de la rebeldía” en el Estado y bajo categorías de poder.
La relevancia de esta tensión es que aparece actualizada hoy día en todos los esfuerzos por construir nuevas formas de la política. La tensión entre organización y el cambio social se encuentra presente en la reflexión sobre la construcción de lo nuevo por venir y su establecimiento, y es parte de una discusión añeja, entre potentia y potestas, actualizada desde frentes prácticos y teóricos en el pensamiento y en los movimientos sociales, con nociones como poder hacer/poder sobre, mandar obedeciendo, autonomía/soberanía, multitud/imperio, poder obediencial.
Su escritura intensa dirige la mirada desde la intimidad literaria al análisis social, de la historia a la teoría, invitando a la lectura atenta y al diálogo inteligente. El libro se coloca en esa tradición de historiadores que han buscado peinar la historia a contrapelo, derribar estatuas y disparar a los relojes, y es una herramienta importante para pensar el frente. (Antonio Fuentes Díaz, en contraportada).
Imagen y dialéctica. Mario Paveras y los interiores de una constelación revolucionaria. Sergio Tischler Visquerra. F&G Editores. 148 páginas. ISBN: 978-99939-84-06-1
|
 |
|

Diario de Centro América / Arte & Cultura. Pág. 15. Guatemala, lunes 12 de julio de 2010. |
Mario Payeras y los interiores de una constelación revolucionaria
Imagen y dialéctica, de Sergio Tischler Visquerra
(I parte)
Por: Rodolfo Arévalo
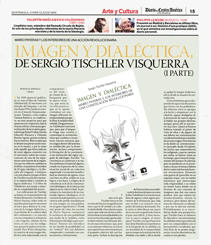 En 1929 apareció
publicado en ruso el libro de Valentín Nikólaievich, El marxismo y la filosofía del lenguaje, y no fue sino hasta 1976 cuando se conoció en el mundo hispanoamericano. Tiempos, como explica Tatiana Bubnova, su traductora, no muy propicios para que apareciera en Argentina, bajo la tiranía militar contrainsurgente del poder de facto de los generales Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, quienes todavía hacen historia. Bien se sabe que se desató una persecución rayana en lo insano, y por lo tanto todo aquello que diera indicios de tener alguna conexión con el marxismo sufría las consecuencias de una de las represiones más fuertes de la región. Así que los editores cambiaron el título y le pusieron el nombre de El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Comienzo con esta alusión porque el libro de Tischler tocará directamente la subjetividad y también la figura dialéctica. Y el libro de Volóshinov nos ayuda a entender la complejidad del asunto. En 1929 apareció
publicado en ruso el libro de Valentín Nikólaievich, El marxismo y la filosofía del lenguaje, y no fue sino hasta 1976 cuando se conoció en el mundo hispanoamericano. Tiempos, como explica Tatiana Bubnova, su traductora, no muy propicios para que apareciera en Argentina, bajo la tiranía militar contrainsurgente del poder de facto de los generales Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, quienes todavía hacen historia. Bien se sabe que se desató una persecución rayana en lo insano, y por lo tanto todo aquello que diera indicios de tener alguna conexión con el marxismo sufría las consecuencias de una de las represiones más fuertes de la región. Así que los editores cambiaron el título y le pusieron el nombre de El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Comienzo con esta alusión porque el libro de Tischler tocará directamente la subjetividad y también la figura dialéctica. Y el libro de Volóshinov nos ayuda a entender la complejidad del asunto.
Las reflexiones de Tischler se basan en el pensamiento de Walter Benjamin y los libros de Mario Payeras, sobre todo en aquellas partes que le interesan al autor para destacar la creación de la imagen dialéctica y el problema de la subjetividad del combatiente y su relación con sus compañeros, la historia y sus orígenes, además de los otros, en este caso los indígenas, que participaban en la contienda. Para Walter Benjamin, la creación de una imagen dialéctica está relacionada con el rompimiento del tiempo lineal de la burguesía por la nueva vivencia, que sería la revolucionaria, que se le opone, creándose así una imagen diferente de temporalidad porque la llena la subjetividad rebelde. De igual manera, Volóshinov instruirá que, para que el lenguaje tenga una certeza y comunique la revolución, tiene que cambiar e inventarse nuevas maneras que no caigan dentro del sistema ya establecido por la dominación. Incluso compromete la formación de la conciencia a esa utilización del signo cargado de ideología. Escribe: “La conciencia se construye y se realiza mediante el material sígnico, creado en el proceso de la comunicación social de un colectivo organizado. La conciencia individual se alimenta de signos, crece con base en ellos, refleja en sí su lógica y sus leyes. La lógica de la conciencia es la de la comunicación ideológica, de la interacción sígnica en la colectividad. Si privamos a la conciencia de su contenido sígnico ideológico, en la conciencia nada quedará. La conciencia solo puede manifestarse en una imagen, en una palabra, en un gesto significativo”. Desde este punto de vista, los escritos de Mario Payeras comunican la existencia de una posibilidad por medio de la “palabra, como el fenómeno ideológico por excelencia”, Payeras nos introduce en un mundo de posibilidad, en un “umbral” del cual debemos comprender y entender sus consecuencias y limitaciones.
Y esto es lo que Tischler busca en los escritos de Payeras, la significación nueva que le dé sentido a la colectividad rebelde. Descubrimos paso a paso que cada uno de los combatientes tiene nexos indisolubles con la estructura de poder, que la subjetividad todavía está formada dentro de esas estructuras y que, pese a sus enormes esfuerzos, no hacen sino repetir los acontecimientos en el pequeño colectivo del cual forman parte. Incluso la descripción de Payeras tiene una estética de la dominación pero es como lo dice Volóshinov La conciencia se llena de signos y estos signos provienen de la formación que cada uno recibió y su contacto con el poder del sistema dominante. Por lo tanto se debe liberar ese nuevo decir, ese nuevo significado. Este es el paso más difícil. ¿Cómo encontrar la nueva imagen, el nuevo signo? Tischler cree que Payeras lo hace describiendo sus experiencias en la búsqueda de su rebelión, en esa linealidad de la temporalidad que se rompe en la realización de la rebeldía a eso dado y allí es donde se agolpa la imagen dialéctica, allí es donde se resuelve la contradicción.
El otro fenómeno que se desprende de aquí es la disyuntiva que tienen con los pobladores. No obstante estos se agregan a la lucha y simpatizan con la rebelión, siguen desligados de la formación de nuevos signos al hablar sus propios idiomas, aunque quizá allí se encuentre una clave. Quizá si Payeras hubiera tomado el punto de vista de ellos o de alguno de sus líderes sin contaminación occidental tendríamos el atisbo de un nuevo signo. Pero la lucha se da desde un convencimiento razonado desde Occidente, las luchas que emprendieron los indígenas, y que se cuentan por miles, no fueron vistas en su tiempo, que sí sería el rompimiento del tiempo Occidental, pero se perdieron en el anonimato, con sus víctimas y líderes de los cuales solo los más famosos reconocemos. Entonces esta guerra de guerrillas en su segunda etapa, con un sueño mesiánico que interrumpe toda originalidad, y su relato no tienen hasta donde voy el formato de una creación de imágenes que den una nueva palabra, sino que repiten los acontecimientos, narran la aventura, pero dentro del sistema de valoración occidental, y por eso la derrota sufrida. Probablemente si se inscribieran desde otra perspectiva, que Tischler hace el esfuerzo de descubrir, encontraríamos los afilados restos que están allí pero no comprendidos con el pensamiento occidental, que está lleno de su propia imaginería y vicia las alternativas, las cuales se nos pierden.
|
 |
|

Diario de Centro América / Arte & Cultura. Págs. 18-19. Guatemala, miércoles 14 de julio de 2010. |
Las interioridades de una revolución
Imagen y dialéctica, de Sergio Tischler Vizquerra
(II parte)
Por: Rodolfo Arévalo
 En la primera
parte, apoyados en los conceptos de ideología y cómo se va formando la conciencia por medio de imágenes con base en las ideas de Valentín N. Volóshinov, comentamos el libro de Tischler sobre la manera en que él presenta a Mario Payeras rompiendo el tiempo lineal para ir conformando un tiempo revolucionario que tenga la nueva visión de lo que está sucediendo. Para W. Benjamin, pensar críticamente era romper con el concepto del tiempo de la forma burguesa de la existencia y con esto, lo que agregábamos: que posiblemente si la voz de los indígenas que lucharon a su lado hubiera sido escuchada: y de una manera que uniera esta nueva confrontación con las insurrecciones del pasado, quizá hubiera sido más fácil concertar nuevas imágenes que estuvieran menos influenciadas por la ideología dominante. Pero esto no ocurre. Incluso la estética literaria de Payeras es una estética occidental, y esto debido a la forma en que Volóshinov explica cómo se forma la conciencia y cómo el lenguaje es una de las herramientas de dominación que utiliza el sistema. Incluso dice sobre las artes que estas, al final, tienen que ser interpretadas por la palabra, y que allí se encierra la ideología. Es decir, adelantándose 30 años a Jaques Derrida, nada escapa a esa dominación del texto y, por lo tanto, de la filosofía occidental con sus centrismos. Y este es el caso de Payeras, que aun con su convencimiento (conciencia) rebelde y su planificación de guerra, no escapa de la manera que ya había fracasado y se tiene que enfrentar profundamente a los mismos obstáculos: ¿cómo encontrar una nueva forma de decir? ¿cómo descubrir la nueva forma de hacer símbolos? Y es cuando apuntamos que la parte indígena queda relegada. La guerra de guerrillas que inició Payeras fue con un grupo de hombres jóvenes que no tenían ni la menor idea de formar nuevas imágenes y realizar una historia que fuera en contra del tiempo que proponía el sistema dominante, lo que accionan lo hacen bajo la lógica de una guerra de guerrillas, tratando de no cometer los errores del pasado, pero desgraciadamente solo logran variantes y no posturas diferenciadas completamente. La selva no podía ser una imagen nueva porque era indomeñable y funcionaba ambiguamente. La única manera de hacer este nuevo lenguaje quedó en el espacio de compartir de los habitantes de la selva con los guerrilleros, pero no se encuentra un avance en ese sentido. No hubo tiempo para realizarla. La represión fomentó viejas imágenes de dominación y estas sí fueron interiorizadas. El miedo y el desconcierto llegaron a formular la realidad, y allí se quedó la guerrilla de Payeras. Pero Tischler apunta a otro momento que debemos analizar: las individualidades del grupo, la subjetividad. Por ejemplo leemos en Payeras, citado por Tischler: “Lancho, Jorge, Julián y Mario pertenecían al grupo étnico achí. A pesar de los vínculos de la lengua y la cultura no formaban grupo (…)” Esto ya nos adelanta cómo ha sido de difícil la incorporación a las colectividades dentro de los pueblos originales y cuánto han tenido que luchar para ir volviendo a sus propias costumbres. La mayor, si no única fuerza que los logra unir es romper con la temporalidad de opresión que los ha castigado durante siglos, y quizá de forma inconsciente para ellos era esta lucha más imperativa que para los otros miembros del grupo que podían estar allí por otros motivos. Agrega más adelante que cada miembro del grupo guerrillero tenía razones de clase para estar en la montaña. De todas maneras estos individuos tienen una consigna y esa les dará el sentido hasta el final de sus acciones. Las tácticas de este grupo se deslizan del “umbral” a la acción, pero siempre regresan al umbral, que está representado por la selva. El umbral es todavía lo indeciso, lo que no se convierte en un rompimiento total de la temporalidad para tomar la historia, ni de la subjetividad para lograr la colectividad. Por ejemplo, la toma de un determinado territorio, salir abiertamente a una guerra hubiera sido traspasar el umbral, pero no se tenían las armas, ni las circunstancias lo ameritaban. Existió siempre una división muy clara entre los guerrilleros y los pobladores, incluso la primera, como una nueva forma de autoridad. Es decir, volvemos otra vez a toparnos con conceptos y vivencias contradictorias en relación con los dos tipos de poblaciones: una ofuscada y tradicionalmente abusada, y la otra extraña, que está tratando de iniciar una guerra y lo único que tiene claro es la acción guerrillera. En la primera
parte, apoyados en los conceptos de ideología y cómo se va formando la conciencia por medio de imágenes con base en las ideas de Valentín N. Volóshinov, comentamos el libro de Tischler sobre la manera en que él presenta a Mario Payeras rompiendo el tiempo lineal para ir conformando un tiempo revolucionario que tenga la nueva visión de lo que está sucediendo. Para W. Benjamin, pensar críticamente era romper con el concepto del tiempo de la forma burguesa de la existencia y con esto, lo que agregábamos: que posiblemente si la voz de los indígenas que lucharon a su lado hubiera sido escuchada: y de una manera que uniera esta nueva confrontación con las insurrecciones del pasado, quizá hubiera sido más fácil concertar nuevas imágenes que estuvieran menos influenciadas por la ideología dominante. Pero esto no ocurre. Incluso la estética literaria de Payeras es una estética occidental, y esto debido a la forma en que Volóshinov explica cómo se forma la conciencia y cómo el lenguaje es una de las herramientas de dominación que utiliza el sistema. Incluso dice sobre las artes que estas, al final, tienen que ser interpretadas por la palabra, y que allí se encierra la ideología. Es decir, adelantándose 30 años a Jaques Derrida, nada escapa a esa dominación del texto y, por lo tanto, de la filosofía occidental con sus centrismos. Y este es el caso de Payeras, que aun con su convencimiento (conciencia) rebelde y su planificación de guerra, no escapa de la manera que ya había fracasado y se tiene que enfrentar profundamente a los mismos obstáculos: ¿cómo encontrar una nueva forma de decir? ¿cómo descubrir la nueva forma de hacer símbolos? Y es cuando apuntamos que la parte indígena queda relegada. La guerra de guerrillas que inició Payeras fue con un grupo de hombres jóvenes que no tenían ni la menor idea de formar nuevas imágenes y realizar una historia que fuera en contra del tiempo que proponía el sistema dominante, lo que accionan lo hacen bajo la lógica de una guerra de guerrillas, tratando de no cometer los errores del pasado, pero desgraciadamente solo logran variantes y no posturas diferenciadas completamente. La selva no podía ser una imagen nueva porque era indomeñable y funcionaba ambiguamente. La única manera de hacer este nuevo lenguaje quedó en el espacio de compartir de los habitantes de la selva con los guerrilleros, pero no se encuentra un avance en ese sentido. No hubo tiempo para realizarla. La represión fomentó viejas imágenes de dominación y estas sí fueron interiorizadas. El miedo y el desconcierto llegaron a formular la realidad, y allí se quedó la guerrilla de Payeras. Pero Tischler apunta a otro momento que debemos analizar: las individualidades del grupo, la subjetividad. Por ejemplo leemos en Payeras, citado por Tischler: “Lancho, Jorge, Julián y Mario pertenecían al grupo étnico achí. A pesar de los vínculos de la lengua y la cultura no formaban grupo (…)” Esto ya nos adelanta cómo ha sido de difícil la incorporación a las colectividades dentro de los pueblos originales y cuánto han tenido que luchar para ir volviendo a sus propias costumbres. La mayor, si no única fuerza que los logra unir es romper con la temporalidad de opresión que los ha castigado durante siglos, y quizá de forma inconsciente para ellos era esta lucha más imperativa que para los otros miembros del grupo que podían estar allí por otros motivos. Agrega más adelante que cada miembro del grupo guerrillero tenía razones de clase para estar en la montaña. De todas maneras estos individuos tienen una consigna y esa les dará el sentido hasta el final de sus acciones. Las tácticas de este grupo se deslizan del “umbral” a la acción, pero siempre regresan al umbral, que está representado por la selva. El umbral es todavía lo indeciso, lo que no se convierte en un rompimiento total de la temporalidad para tomar la historia, ni de la subjetividad para lograr la colectividad. Por ejemplo, la toma de un determinado territorio, salir abiertamente a una guerra hubiera sido traspasar el umbral, pero no se tenían las armas, ni las circunstancias lo ameritaban. Existió siempre una división muy clara entre los guerrilleros y los pobladores, incluso la primera, como una nueva forma de autoridad. Es decir, volvemos otra vez a toparnos con conceptos y vivencias contradictorias en relación con los dos tipos de poblaciones: una ofuscada y tradicionalmente abusada, y la otra extraña, que está tratando de iniciar una guerra y lo único que tiene claro es la acción guerrillera.
El libro de Tischler por primera vez nos trae cómo analizar determinados momentos de ese pasado que se ha vuelto remoto y que es necesario volverlo a estudiar y volverlo a discutir para entrever que pasó, o que entendemos de lo que pasó. Seguiremos en una tercera parte.
|
 |
|

Revista D / Prensa Libre. Pag. D-8 y D-9. Guatemala, domingo 18 de julio de 2010. |
Una vida para explicarse lo sucedido
El escritor e investigador Sergio Tischler
habla de su vida y del porqué de su reciente propuesta
Por: Ana Martínez De Zárate. Fotos: Érick Ávila
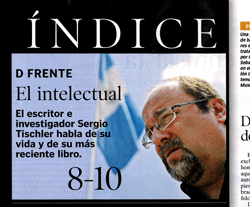 Sergio Tischler ha
tenido una vida difícil. Su padre, Rafael, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Educación en la época de Jacobo Árbenz, tuvo que huir con su familia a México, tras la Contrarrevolución quiso regresar, en la clandestinidad, pero fue asesinado. Sergio apenas tenía 14 años. Sin embargo, quedaban muchos años de pesadilla. “A mi madre la metieron presa cinco meses, y estuvo dos semanas desaparecida”, cuenta. Fue en ese momento cuando, con 17 años, huyó a Moscú, donde pasó unos seis años estudiando Historia. Intentó volver a finales de los años 1970, pero la situación seguía siendo muy peligrosa para él. Por eso prefirió instalarse en México, donde reside desde entonces con su esposa y su hijo, con un objetivo claro: investigar el movimiento revolucionario en Guatemala. Hoy se encuentra en el país, al que viaja en forma asidua, esta vez para presentar su reciente libro Imagen y dialéctica. Mario Payeras y los interiores de una constelación revolucionaria. Sergio Tischler ha
tenido una vida difícil. Su padre, Rafael, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Educación en la época de Jacobo Árbenz, tuvo que huir con su familia a México, tras la Contrarrevolución quiso regresar, en la clandestinidad, pero fue asesinado. Sergio apenas tenía 14 años. Sin embargo, quedaban muchos años de pesadilla. “A mi madre la metieron presa cinco meses, y estuvo dos semanas desaparecida”, cuenta. Fue en ese momento cuando, con 17 años, huyó a Moscú, donde pasó unos seis años estudiando Historia. Intentó volver a finales de los años 1970, pero la situación seguía siendo muy peligrosa para él. Por eso prefirió instalarse en México, donde reside desde entonces con su esposa y su hijo, con un objetivo claro: investigar el movimiento revolucionario en Guatemala. Hoy se encuentra en el país, al que viaja en forma asidua, esta vez para presentar su reciente libro Imagen y dialéctica. Mario Payeras y los interiores de una constelación revolucionaria.
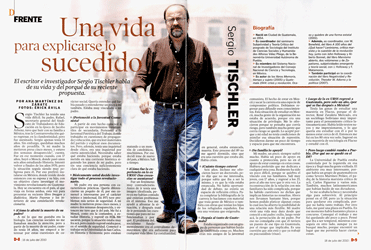 ¿Cómo le afectó la muerte de su padre? ¿Cómo le afectó la muerte de su padre?
A mí lo que me gustaba era la biología. Las ciencias sociales no me llamaban mucho la atención, pero a partir de la muerte de mi padre, cuando tenía 14 años, me empecé a interesar por estas cuestiones de carácter social. Quería entender qué había pasado y entenderme un poco a mí también. Estaba muy vinculado a mi padre.
¿Perteneció a la Juventud Comunista?
A partir de este hecho comencé a participar en movimientos estudiantiles de secundaria. Pertenecí a la Juventud Patriótica del Trabajo, donde trabajaba en cuestiones de propaganda y educación, que era leer materiales del partido y explicar esos documentos. Pero, además, tenía una inquietud desde chico, era una inquietud por cierta autenticidad. Necesitaba saber qué estaba haciendo, porque estaba metido en una corriente histórica siguiendo los pasos de mi padre, pero sin una conciencia suficientemente clara de qué estaba haciendo.
Básicamente usted decide investigar todo el proceso revolucionario.
Mi padre era una persona con características prácticas. Quería diferenciarme un poquito de él, por eso comencé a interesarme por el carácter teórico e intelectual. En 1971 tuve problemas más serios de seguridad. A mi madre la metieron presa cinco meses, y estuvo dos semanas desaparecida, y entonces me tuve que ir del país. Me fui a Moscú, como era la costumbre, a estudiar Historia, y regresé en 1978. Me sacaron, porque la situación estaba muy fea acá, pero cuando regresé estaba peor, en el sentido de seguridad. Comencé a trabajar en la Universidad de San Carlos, en Historia y Economía; pero estaban matando a un montón de catedráticos, muchísimos. Por eso decidí irme de nuevo del país, a México. Salí a tiempo.
¿Cómo fue la experiencia en la ex URSS? ¿Sus creencias se asentaron?
Fue un fenómeno muy contradictorio. Antes de ir tenía una imagen idealizada, pero ya me habían contado que existían problemas en el sistema. Eso me ayudó a afrontar la situación, y después traté de ir pensando las cuestiones que para mí no funcionaban y por qué. El problema del socialismo fundamentalmente era el centralismo democrático, que era asfixiante para cualquier vida libre. La cotidianidad, en general, estaba estancada, muerta. Este proceso del 89 no me agarró dormido, sino que era una cuestión que estaba ahí. Había crisis.
¿Cuánto tiempo estuvo?
Seis años. Incluso me ofrecieron hacer un doctorado, pero dije que no me interesaba, porque sabía que iba a ser lo mismo, y es que la vida estaba estancada. No había oportunidad de debate, no existía un espacio de reflexión crítica. Para completar la bibliografía de la carrera lo hacíamos con material que traía gente de México o también con obras que tenían los hijos de los refugiados españoles. Eso era una ventana que oxigenaba.
¿Seguía al tanto de Guatemala?
Estaba organizado con un grupo de personas que habían huido de Guatemala como yo. Muchos eran mis amigos de la juventud comunista. El hecho de estar en Moscú y sacar la carrera era una especie de compromiso político. Debíamos regresar para difundir esos conocimientos. Esta situación de estudiar en Moscú, mucha gente de la organización no estaba de acuerdo, porque era una situación de privilegio. Me lo ofrecieron porque se pensaba que corría riesgo, pero también mucha gente que corría riesgo se quedó. Lo acepté porque a mi edad no tenía condiciones de asimilar esa situación de represión. Decidieron darme un poco de tiempo y espacio para que me encontrara.
¿Su familia lo apoyó?
Mi madre, un poco; siempre sufrió mucho. Había un poco de apoyo en cuanto a protección, pero no en el apoyo de estar conmigo en estas cosas. Hubiera preferido que me dedicara a cualquier otra cosa. Realmente ha sido un poco difícil, porque se quiebra el vínculo con tus familiares. Salí muy joven, con 17 años, y regresé a los 23, pero al año me tuve que ir otra vez. La reconstrucción de la relación con mis familiares ha sido complicada, porque ha habido cuestiones no dichas que implican historias no resueltas. Ahora nos llevamos bastante bien, porque hemos podido platicar algunas cosas; lo cual nos ha abierto la posibilidad de una relación más flexible. Mi madre vivió una vida muy dura desde que conoció a mi padre: exilio, luego venir acá, la persecución de mi padre. Por eso no comulgaba con que él tuviera un puesto de ese tipo en Guatemala, por el riesgo que implicaba. Es una cuestión que aún está y que ya trabajé en psicoanálisis (risas).
Luego de la ex URSS regresó a Guatemala, pero solo un año, ¿por qué se fue después a México?
Tenía las ganas de estudiar una maestría en Flacso, porque el director, René Zavaleta Mercado, era un sociólogo boliviano muy importante para el pensamiento crítico latinoamericano. Había leído textos suyos y me impresionaron, y lo que quería era estudiar con él o por lo menos estar cerca de él. Entonces me fui en los 80 otra vez solo. Ingresé en esta maestría de sociología en Flacso y estudié con él.
Pero luego cambió rumbo a Puebla. ¿Por qué no se quedó en el DF?
La Universidad de Puebla estaba controlada por la izquierda en esa época y llegó mucha gente exiliada. El ambiente era muy interesante, porque había un grupo de guatemaltecos como Severo Martínez Peláez, el padre de la historia marxista crítica de acá, Carlos Figueroa y varios más. También, muchos latinoamericanos que habían huido de sus dictaduras.
Se me acababa la beca y necesitaba algo para sobrevivir. Al principio pensé en el DF, pero ya la situación para quedarse era complicada, porque no había tanto trabajo. Por otro lado, me gané una plaza en Puebla. En ese momento había bastantes plazas a concurso. Conseguí el trabajo y me fui quedando ahí poco a poco. Pensé que iba a ser temporal, mientras conseguía en otro lado, aunque ya no busqué mucho, porque encontré un lugar que me permitía hacer ciertas cosas.
 ¿Se siente más mexicano o guatemalteco? ¿Se siente más mexicano o guatemalteco?
La cuestión guatemalteca es muy importante para mí, por eso es que estoy aquí y vengo cada poco tiempo. Gran parte de lo que yo escribo es sobre la experiencia de Guatemala, aunque también he escrito sobre el zapatismo y otros movimientos generales en Latinoamérica, pero realmente la experiencia guatemalteca me marcó. Me siento más guatemalteco. No tengo ese dilema de preguntarme: “¿Qué soy yo?”. Pero también me siento parte de México. Mi corazón está más por acá, pero también está rompiendo fronteras. Estoy muy emocionalmente ligado al movimiento zapatista. Muchas de las reflexiones que hago tienen que ver con lo que yo denomino la iluminación zapatista. Siento que en ese sentido podía ser muy tzotzil, soy una mezcla.
¿Por qué eligió la figura de Mario Payeras para escribir su libro reciente Imagen y dialéctica. Mario Payeras y los interiores de una constelación revolucionaria?
No hay un testimonio tan importante como los textos de Payeras, porque vienen desde el movimiento revolucionario mismo y a partir de la experiencia casi inmediata. No son iguales los testimonios que aparecieron después de los acuerdos de paz. Estoy seducido por la obra. Hay cuestiones de análisis político de las que discrepo, pero siempre he seguido sus obras en término de los testimonios, porque me parecen que traducen ese momento, esa subjetividad, que comúnmente no aparecen en los relatos de después. Esta es la riqueza de Payeras.
¿Por qué cree que falló el movimiento revolucionario en Guatemala?
En mi opinión, hubo varias cuestiones. La guerra revolucionaria descuidó aspectos muy importantes, como todo lo urbano. Pero todo esto hay que estudiarlo muy cuidadosamente. Últimamente hay estudios que sostienen otras teorías. Por ejemplo, también se dice que una de las causas de esta derrota fue porque no se entendió muy bien el carácter de la resistencia indígena por parte de las organizaciones político militares. Hubo una separación entre ambos movimientos. Primero fue un matrimonio, pero no hubo una completa comunicación entre los dos.
Lo que está claro es que hubo deficiencias en cuanto a estrategias. El mismo Payeras lo dijo.
¿Qué similitudes y qué diferencias tiene la resistencia de Guatemala con la de Chiapas?
La similitud es que estas resistencias tienen que ver con la incorporación del campesinado indígena al movimiento con la dimensión de la comunidad como protagonista de la lucha. Sin embargo, en el caso de Chiapas, la guerrilla no dirige a las poblaciones indígenas, sino que es el ejército de las comunidades. Eso es muy diferente. Además, en Chiapas han roto con la mala tradición comunitaria, ya que había mucho alcoholismo, machismo… Por ejemplo, hay una ley de mujeres. Una vez Marcos dijo a los periodistas: “Ahora vamos a enseñar nuestra arma secreta”. Y apareció una mujer muy bajita con un pasamontañas, y dijo: “Esta es nuestra arma secreta”. Quería transmitir que la fuerza de los zapatistas estaba en las mujeres. En Guatemala no se ha planteado algo parecido. No se puede proyectar un cambio social si no cambia uno primero.
¿Cómo ve Guatemala ahora?
La actualidad de Guatemala me parece un desastre, aunque la de México también (risas).
Lo que noto aquí es que esta descomposición en parte es causa de la ausencia de un movimiento social poderoso autónomo, que plantee una reforma política ética moral que vaya más allá de los acuerdos de paz. Estos acuerdos no trajeron paz. No se ha democratizado más el país, no ha habido cambios. Las élites controlan los mecanismos de poder, aunque haya conflictos entre ellas, pero la presencia de lo popular como fuerza no aparece. Veo resistencias más profundas en comunidades del occidente del país que están en contra de proyectos mineros e hidroeléctricos. Esta fuerza ha recuperado el concepto de comunidad como sujeto de resistencia. Es una esperanza.
Biografía
> Nació en Ciudad de Guatemala, en 1954.
> Es coordinador del seminario Subjetividad y Teoría Crítica del posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
> Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en Mèxico.
> Es autor de los libros Memoria, tiempo y sujeto (2005) y Guatemala 1944: crisis y revolución. Ocaso y quiebre de una forma estatal (2001).
> Además, es coordinador, con W. Bonefeld, del libro A 100 años del ¿Qué hacer? Leninismo, crítica marxista y la cuestión de la revolución hoy, junto con John Holloway y Alberto Bonnet, del libro Marxismo abierto, dos volúmenes y de Zapatismo, subjetividades emergente y teoría social, con J. Holloway y F. Matamoros.
> También participó en la coordinación del libro Negatividad y Revolución. Theodor W. Adorno y la política (2007).
|
 |
|

Diario de Centro América / Arte & Cultura. Págs. 14-15. Guatemala, lunes 19 de julio de 2010. |
Las interioridades de una revolución
Imagen y dialéctica, de Sergio Tischler Vizquerra
(II parte)
Por: Rodolfo Arévalo
 Tanto los guerrilleros
como
los pobladores son personas
con una subjetividad que está
formada de maneras diferentes.
La subjetividad de los pobladores
se queda en la acción,
que era como el resultado de
una comunicación que llevaba
hasta estas consecuencias, que
podían ser fatales, pero la idea
de una liberación de la realidad
que los dominaba bastaba para
intentar algo que prometía una
manera diferente de hacer las
cosas. En esta parte cabe mencionar
lo mesiánico con su
doble figura: la de la creencia
en una utopía, que se necesita
implementar con el martirio
de las consecuencias de la guerra;
y la otra, que es una figura
que se rompe por mitológica.
Lo mesiánico desde Benjamín,
muy influenciado por el misticismo
judío, es una promesa de
salvación y devolución de una
cultura. En el caso de los pobladores
del Altiplano aquello era
una esperanza de romper con
la explotación y miseria de su
realidad aplastadoramente
totalizante e histórica. Hay una
diferencia significativa entre
esperar lo mesiánico cargado
por lo profético religioso-místico
y realizar esa proeza sin
los suficientes instrumentos y
con un enemigo que superaba
sin límites a esa esperanza. Es
decir, el habitante que militó
junto con la guerrilla lo hizo
desde una necesidad imperiosa.
Desde esa perspectiva
estaba en peores condiciones
que los guerrilleros porque no
podía escapar. El rompimiento
temporal que al campesino le
acontecía (no sabemos hasta
dónde lo comprendió, como
veremos adelante) arrastraba
inevitablemente a su familia,
a sus padres y con ellos al pueblo
entero. Esta circunstancia,
mantenida durante siglos,
daba como una oportunidad a
la rapiña de un Estado corrupto
y alentado por miedo de
una burguesía que se miraba
amenazada y al mismo tiempo
impedía que se arrojaran
todos por igual a enfrentarse
a un régimen que para algunos
resultaba aceptable. Tanto los guerrilleros
como
los pobladores son personas
con una subjetividad que está
formada de maneras diferentes.
La subjetividad de los pobladores
se queda en la acción,
que era como el resultado de
una comunicación que llevaba
hasta estas consecuencias, que
podían ser fatales, pero la idea
de una liberación de la realidad
que los dominaba bastaba para
intentar algo que prometía una
manera diferente de hacer las
cosas. En esta parte cabe mencionar
lo mesiánico con su
doble figura: la de la creencia
en una utopía, que se necesita
implementar con el martirio
de las consecuencias de la guerra;
y la otra, que es una figura
que se rompe por mitológica.
Lo mesiánico desde Benjamín,
muy influenciado por el misticismo
judío, es una promesa de
salvación y devolución de una
cultura. En el caso de los pobladores
del Altiplano aquello era
una esperanza de romper con
la explotación y miseria de su
realidad aplastadoramente
totalizante e histórica. Hay una
diferencia significativa entre
esperar lo mesiánico cargado
por lo profético religioso-místico
y realizar esa proeza sin
los suficientes instrumentos y
con un enemigo que superaba
sin límites a esa esperanza. Es
decir, el habitante que militó
junto con la guerrilla lo hizo
desde una necesidad imperiosa.
Desde esa perspectiva
estaba en peores condiciones
que los guerrilleros porque no
podía escapar. El rompimiento
temporal que al campesino le
acontecía (no sabemos hasta
dónde lo comprendió, como
veremos adelante) arrastraba
inevitablemente a su familia,
a sus padres y con ellos al pueblo
entero. Esta circunstancia,
mantenida durante siglos,
daba como una oportunidad a
la rapiña de un Estado corrupto
y alentado por miedo de
una burguesía que se miraba
amenazada y al mismo tiempo
impedía que se arrojaran
todos por igual a enfrentarse
a un régimen que para algunos
resultaba aceptable.
Igual que las miles de insurrecciones
que a lo largo de
la historia guatemalteca van
suprimiéndose, matando sin juzgar nada, porque el proyecto de
explotación era lo importante,
y por eso es loable la lucha por
otorgarle una subjetividad a ese
habitante (escuela de Salamanca),
y por eso la incesante lucha de
unos cuantos (Sahagún) por hacer
valer la calidad de persona a ese
conglomerado de conquistados.
Esta situación no ha terminado,
mucho menos en los años en que
Payeras deambuló con sus soldados
en el elástico umbral que no
lograron atravesar. El problema
sigue siendo el mismo. Por ejemplo,
de miles y miles de casos de
la Defensoría Maya, apenas unos
cuantos reciben atención y de
esos muchos menos llegan a sentencia,
mientras en el trascurso
de estos años se han inventado
nuevas maneras legales de anular
las legítimas defensas indígenas
a sus derechos. Mas de alguno se
pudre en prisión o es perseguido
por haberle gritado a la cara sus
verdades a los mineros o los que
explotan bosques. Pero volviendo
a la selva con Payeras, lo que
vemos es que existe un auténtico
obstáculo cuando la comunicación
no se da en la forma
esperada para una revolución.
Volóshinov dice: “En las formas
de transmisión del discurso ajeno
se nos presenta precisamente un
documento objetivo de esta percepción.
Si sabemos leerlo, este
documento no nos habla acerca
de los procesos aleatorios e inestables,
subjetivamente psicológicos,
en el alma del receptor, sino
sobre las tendencias sociales fijas
de la percepción activa del discurso
ajeno, tendencias que se sedimentan
en las formas de la lengua.
El mecanismo de este proceso no
se sitúa en el alma individual, sino
en la sociedad, que selecciona y
gramaticaliza (es decir, integra a
la estructura gramatical de una
lengua) solo aquellos aspectos de
la percepción activa de un enunciado
ajeno que sean socialmente
importantes y por consiguiente
estén fundamentados en la propia
existencia económica del colectivo
hablante”: Es decir, el sujeto en
este caso funcionará en el caso de
encontrarse aunado con su colectividad,
pero si ésta está dividida,
él también tendrá fraccionada su
propia subjetividad. Por supuesto
entendemos que ninguna subjetividad
es granítica. Incluso está
bajo prueba su unidad y bajo
muchos autores es corresultado
de su relación con el otro. Pero
en el momento del rompimiento
con la temporalidad dominante,
escribe Tischler: “La constelación
revolucionaria es temporalidad
revolucionaria, es tiempo-ruptura,
tiempo, posibilidad –de-otromundo
en el momento de crear
la constelación, esta subjetividad
si no suma a su colectividad está
solo”. Y esa soledad implicará la
soledad de los otros en la conflagración.
Este fue el caso del Che.
Su mejor acción es huir y no ser
alcanzado en una tierra que no
conoce y sobre una negatividad
de futuro. Es en este sentido que
se dice que el Che Guevara llegó
a un lugar con una muerte anunciada.
 En esta parte vemos la importancia
de la comunicación y su
desarrollo. También vemos la
especial conformación de países
como Guatemala, Bolivia, Perú,
en que una inmensa mayoría de
sus habitantes tienen su historia
y sus rebeliones. Cuba es un caso
particular en donde la división
cultural es mínima y no existen
pueblos originales. Estos fueron
exterminados. Y Bolivia experimenta
un rompimiento de la
temporalidad dominante desde
la institucionalidad del Estado.
Situaciones muy apartadas a la
Guatemala que vivió Payeras y a
la Bolivia de tiempos de Guevara.
Sin embargo, no podríamos asegurar
que la mitología despertada
por Guevara no haya ayudado
a los cambios estructurales de
la actualidad, pero no podemos
decir lo mismo de Payeras, todavía.
Aquí entra el problema de lo
simbólico, y lo simbólico nos hace
ver cómo el concepto de umbral
puede verse de otra manera. Por
ejemplo, el hecho de ajusticiar al
tigre del Ixcán es un acontecimiento
que devuelve al mito de
quien la hace la paga. Un mito
muy generalizado que aun en la
cosmovisión maya existe. Además
se convierte completamente en
una imagen dialéctica porque
está perpetrado por quien busca
la JUSTICIA. Una imagen que al
romperse la temporalidad capitalista,
la costumbre en la cual el sistema
se fortalece, este se rompe.
Lastimosamente no se obtiene
algo que hubiera traspasado el
umbral: aposentarse en la finca y
convertirla en un territorio libre,
acciones que sí realizó la guerrilla
en San Salvador y en otros lugares,
pero en la selva del Ixcán, ante una
represión instantánea, esto pareció
imposible. La estrategia fue la
huida. El resultado: la venganza
de la violencia establecida como
parte del sistema que había sojuzgado
a estos pueblos desde tiempos
que se pierden en la memoria
y la oportunidad de cumplir con
lo establecido. En esta parte vemos la importancia
de la comunicación y su
desarrollo. También vemos la
especial conformación de países
como Guatemala, Bolivia, Perú,
en que una inmensa mayoría de
sus habitantes tienen su historia
y sus rebeliones. Cuba es un caso
particular en donde la división
cultural es mínima y no existen
pueblos originales. Estos fueron
exterminados. Y Bolivia experimenta
un rompimiento de la
temporalidad dominante desde
la institucionalidad del Estado.
Situaciones muy apartadas a la
Guatemala que vivió Payeras y a
la Bolivia de tiempos de Guevara.
Sin embargo, no podríamos asegurar
que la mitología despertada
por Guevara no haya ayudado
a los cambios estructurales de
la actualidad, pero no podemos
decir lo mismo de Payeras, todavía.
Aquí entra el problema de lo
simbólico, y lo simbólico nos hace
ver cómo el concepto de umbral
puede verse de otra manera. Por
ejemplo, el hecho de ajusticiar al
tigre del Ixcán es un acontecimiento
que devuelve al mito de
quien la hace la paga. Un mito
muy generalizado que aun en la
cosmovisión maya existe. Además
se convierte completamente en
una imagen dialéctica porque
está perpetrado por quien busca
la JUSTICIA. Una imagen que al
romperse la temporalidad capitalista,
la costumbre en la cual el sistema
se fortalece, este se rompe.
Lastimosamente no se obtiene
algo que hubiera traspasado el
umbral: aposentarse en la finca y
convertirla en un territorio libre,
acciones que sí realizó la guerrilla
en San Salvador y en otros lugares,
pero en la selva del Ixcán, ante una
represión instantánea, esto pareció
imposible. La estrategia fue la
huida. El resultado: la venganza
de la violencia establecida como
parte del sistema que había sojuzgado
a estos pueblos desde tiempos
que se pierden en la memoria
y la oportunidad de cumplir con
lo establecido.
Entonces vamos viendo, con la
reflexión que hace Tischler, que
las fronteras comienzan a cerrarse
en torno al umbral. La comunicación
comienza a faltar con los
movimientos urbanos que siempre
estuvieron desarticulados por
dos cosas: no se logró convencer a
la población, incluso a la universitaria,
y no se logró dominar a
la represión que se concentró en
espacios específicos de actuación
de la guerrilla. La subjetividad
todavía pesaba mucho en la concepción
revolucionaria y así fueron
perdiendo terrenos. Incluso
hubo ajusticiamientos dentro de
su colectividad, y esto ya hablaba
de la debilidad del movimiento.
En la obra comentada de
Tischler la constelación que
arrastra consigo el compromiso
de colectividades, debido a su
necesidad, como hemos visto, para
la actuación de las subjetividades
comprometidas, no se da. El término
tomado de Benjamin no se
concreta sino a través de aislados
sujetos que tienen oportunidad
de demostrar la necesidad de
esa ruptura, de esa constelación,
pero se pierden en el vacío de una
comunidad que no está preparada.
Incluso podemos decir que la
mayoría de la subjetividad que no
era indígena, la colectividad no
indígena, ni siquiera pensó en lo
rural. Aquella necesidad nunca
fue vista como parte de la nación
que conformaba. Era vista como
un resultado de la imposición de
un sistema, en el cual aun a pesar
de las limitaciones se miraba favorecido.
Además estaba fraccionada
de una manera que difícilmente
tenía una necesidad que sirviera de
realidad comunicante, a la manera
en que la concebía Volóshinov,
y que le hubiera dado la cohesión
que necesitaba. Las contradicciones
del sistema eran sustituidas
por el terror, y este actuaba sin
límites. Por lo tanto, la subjetividad
que está formada por signos y
costumbres, quedaba anulada,
confundida, en medio de toda
esa caterva de acciones antirrevolucionarias
que habían
empezado a actuar 20 años
antes y en los últimos momentos
se basaban en el terror, la
más básica de las reacciones,
pero que dada la historia funcionaban
perfectamente.
El libro de Sergio Tischler
nos plantea la ineludible necesidad
de volver sobre nuestros
pasos y cuestionarnos de nuevo
qué pasó con las actuaciones,
que faltó en definitiva o qué
sobró en la adquisición de una
nueva; volver a preguntarnos
cuáles son la razones profundas
de una sociedad, que incluso
se niega a pagar los impuestos
que le serían harto obligatorios
en cualquier otro país. Pero
a manera de poner en jaque a
todos aquellos que escribimos
algo sobre la historia, cito a
Robert Morgan, citado a su vez
por Luis Camnitzer: “La reevaluación
es la dirección deseada
por todo discurso histórico
autocrítico. Es un método (una
investigación histórica) basado
en el descubrimiento del material
nuevo que era desconocido
(por cualquier motivo, ya sea
político, económico o social),
previamente ignorado. Por
otro lado, el revisionismo acarrea
consigo un cierto grado
de escepticismo o, en algunos
casos, una mala intención. En
el mejor de los casos, el revisionismo
sugiere que aquello
a lo que se le dio primacía en
el pasado se debiera medir en
relación con otras historias;
que de hecho podría haber un
conflicto entre nuevos datos
basados en evidencia excavada
recientemente y algunas
presunciones que hasta ahora
habían sido sacrosantas. En el
peor de los casos, basado menos
en la investigación objetiva que
en la preocupación ideológica,
el revisionismo declara que la
historia existente es falsa, que
debiera ser borrada y reemplazada
lógicamente por otra versión
de esa historia.”
En el fondo es cierto. Hagamos
esa historia en donde concurran
todos, especialmente
los menos escuchados. Sin
embargo, hasta ahora el único
libro que se atreve en este caso
específico es el de Tischler, y es
necesario seguir adelante.
|
 |
|

Siglo XXI / Magacín. Pág. 4. Guatemala, domingo 8 de agosto de 2010. |
El “sinsentido” de la revolución en Guatemala
Sergio Palencia reseña un libro que reflexiona acerca del pasado como entendimiento de un fracasado presente.
Por: Sergio Palencia
 El académico de
crítica al racionalismo kantiano, el crítico social Max Horkheimer terminaba su escrito mostrando cómo para el sistema de pensamiento ilustrado el hecho de reflexionar sobre los muertos era «un sinsentido estricto.» Mas no es necesario haber leído filosofía de la ilustración para ver qué tanto se ha vuelto un sentido común el no pensar en los muertos ni en el pasado. Bastaría con ver los anuncios publicitarios de Guateámala o de cristianismo mercantil para mostrar el desprecio por el pasado. “Ser positivo” o “aprender a perdonar” se han vuelto mantras de una sociedad reprimida que prefiere seguir encontrando enemigos figurados que verse enfrentada a los gritos de tortura y hambre que inundan la ciudad de Guatemala. Si este país se ha construido sobre el olvido de sus muertos y la indiferencia por sus presentes explotados, ¿cómo podemos reflexionar nuestra historia si la conciencia del pasado es para muchos un obstáculo para el “progreso”? El académico de
crítica al racionalismo kantiano, el crítico social Max Horkheimer terminaba su escrito mostrando cómo para el sistema de pensamiento ilustrado el hecho de reflexionar sobre los muertos era «un sinsentido estricto.» Mas no es necesario haber leído filosofía de la ilustración para ver qué tanto se ha vuelto un sentido común el no pensar en los muertos ni en el pasado. Bastaría con ver los anuncios publicitarios de Guateámala o de cristianismo mercantil para mostrar el desprecio por el pasado. “Ser positivo” o “aprender a perdonar” se han vuelto mantras de una sociedad reprimida que prefiere seguir encontrando enemigos figurados que verse enfrentada a los gritos de tortura y hambre que inundan la ciudad de Guatemala. Si este país se ha construido sobre el olvido de sus muertos y la indiferencia por sus presentes explotados, ¿cómo podemos reflexionar nuestra historia si la conciencia del pasado es para muchos un obstáculo para el “progreso”?
El reciente libro de Tischler nos plantea estas preguntas a manera de hacernos comprender que eso que llamamos “progreso” es la marcha de los vencedores sobre los y las vencidas. Tischler ha buscado romper con el tradicional recuento testimonial de la Guerra y la Revolución en Guatemala, precisamente para mostrarnos eso más íntimo que nos llama desde muy dentro como guatemaltecos, hayamos o no vivido esa época de experiencia dolorosa. Para eso ha encontrado en los escritos de un miembro del EGP, el escritor, poeta, revolucionario Mario Payeras, las «imágenes en caliente» de lo que significó para varias generaciones la esperanza por una Guatemala distinta y el dolor de los desaparecidos, las violadas, los huérfanos. Estas imágenes son reflexionadas por Tischler a partir de dos libros de la experiencia revolucionaria de Payeras, siendo el primero Los días de la Selva (1980) y el segundo El trueno en la ciudad (1983).
Inspirado en la comprensión de Walter Benjamin sobre las imágenes dialécticas y la constelación histórico-conceptual de Adorno, Tischler muestra en su libro cómo las experiencias de un individuo, Payeras, pudieron ser compartidas por tantos estudiantes, cooperativistas, catequistas, indígenas, campesinas, periodistas, intelectuales de la Guatemala revolucionaria, allí donde la «montaña se movía». Dicha comprensión nos permite vislumbrar en la vida de un individuo, en su particularidad revolucionaria, el cuestionamiento del sistema social y el deseo de cambiar la sociedad. Mas lo importante no es tanto el concepto que media las experiencias, sino la empatía que puede ayudar a crear la imagen de aquellos y aquellas que proclamaron dignidad en medio de la inhumanidad, que hablaron de Cristo contra los fariseos y césares de la época.
No todo es color de rosa ni simple apología de los revolucionarios de los años 70 y 80. Eso sería idolatrar un pasado atravesado por múltiples contradicciones. Tischler analiza cómo la guerrilla, como organización para la toma del poder, reprodujo en su interior formas de jerarquización militar y violencia, así como una estructura rígida y artificial que pretendía formar cuadros de lucha, subordinando bajo la figura del Comandante o el Partido. Estas críticas, lejos de anular los esfuerzos y motivos justos de los y las revolucionarias de aquel entonces, se constituyen en verdaderos diálogos con el pasado ya que, precisamente, ver los errores del camino no es dejarlo a medias sino retomarlo reflexivamente y en comunidad. En comunidad, pero ¿con quién?, ¿cómo hacer comunidad con los que ni siquiera conocimos y no fueron de “nuestra” generación, con quienes no compartimos las ideas? O, como diría Tischler al final del libro, «¿a quién le interesan las historias de fracasados?» Esos “fracasados” y “fracasadas” tirados al mar, enterrados en la Verbena, esos comunistas o facciosos, los que perdieron, acaso nos pueden enseñar algo distinto frente a los sermones de los Triunfadores, Exitosos, Modelos de virilidad y orden. ¿Que acaso la Guatemala que vivimos no es aquella que ganaron? El fracasado, como inversión dialéctica, ¿acaso no podría constituirse en la piedra angular desechada por los constructores? El «sinsentido» de recordar muertos es abrirles su espacio a la vida en nosotros.
|
 |
|
 Contenido(s):
Contenido(s): |
|
|
|
F&G Editores |
F&G Libros de Guatemala |
Guatemala Memoria del Silencio |
Editorial Nueva Sociedad
|
|
Mapa del sitio |
Otros enlaces |
Contáctenos
|
|
Copyright © 2000 F&G Editores. Todos los derechos reservados. |

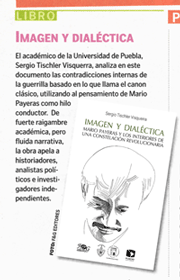 El académico de
la Universidad de Puebla, Sergio Tischler Visquerra, analiza en este documento las contradicciones internas de la guerrilla basado en lo que llama el canon clásico, utilizando al pensamiento de Mario Payeras como hilo conductor. De fuerte raigambre académica, pero fluida narrativa, la obra apela a historiadores, analistas políticos e investigadores independientes.
El académico de
la Universidad de Puebla, Sergio Tischler Visquerra, analiza en este documento las contradicciones internas de la guerrilla basado en lo que llama el canon clásico, utilizando al pensamiento de Mario Payeras como hilo conductor. De fuerte raigambre académica, pero fluida narrativa, la obra apela a historiadores, analistas políticos e investigadores independientes.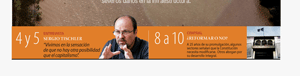 Sergio Tischler habla
en esta
entrevista sobre la situación geopolítica
actual y la debilidad del sistema
capitalista.
Sergio Tischler habla
en esta
entrevista sobre la situación geopolítica
actual y la debilidad del sistema
capitalista.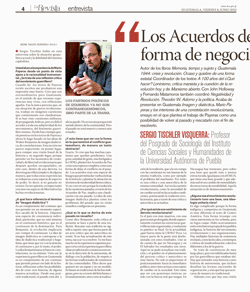 Usted abarca la experiencia de Mario
Payeras desde un punto de vista
ajeno a la racionalidad instrumental.
¿Se trata de una reflexión crítica
del movimiento guerrillero?
Usted abarca la experiencia de Mario
Payeras desde un punto de vista
ajeno a la racionalidad instrumental.
¿Se trata de una reflexión crítica
del movimiento guerrillero?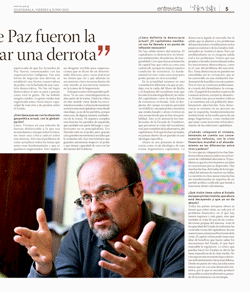 ¿Esto tiene que ver con la situación
geopolítica actual, con la globalización?
¿Esto tiene que ver con la situación
geopolítica actual, con la globalización?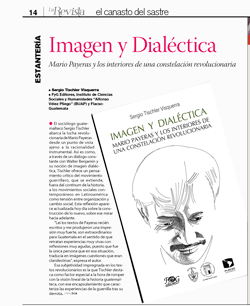 El sociólogo guatemalteco
Sergio Tischler
abarca la lucha revolucionaria
de Mario Payeras
desde un punto de vista
ajeno a la racionalidad
instrumental. Así es como,
a través de un diálogo constante
con Walter Benjamin y
su noción de imagen dialéctica,
Tischler ofrece un pensamiento
crítico del movimiento
guerrillero, que se extiende,
fuera del continum de la historia,
a los movimientos sociales contemporáneos
en Latinoamérica
como tensión entre organización y
cambio social. Esta reflexión aparece
actualizada hoy día sobre la construcción
de lo nuevo, sobre ese mirar
hacia adelante.
El sociólogo guatemalteco
Sergio Tischler
abarca la lucha revolucionaria
de Mario Payeras
desde un punto de vista
ajeno a la racionalidad
instrumental. Así es como,
a través de un diálogo constante
con Walter Benjamin y
su noción de imagen dialéctica,
Tischler ofrece un pensamiento
crítico del movimiento
guerrillero, que se extiende,
fuera del continum de la historia,
a los movimientos sociales contemporáneos
en Latinoamérica
como tensión entre organización y
cambio social. Esta reflexión aparece
actualizada hoy día sobre la construcción
de lo nuevo, sobre ese mirar
hacia adelante.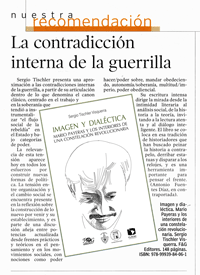 Sergio Tischler presenta
una aproximación a las contradicciones internas de la guerrilla, a partir de su articulación dentro de lo que denomina el canon clásico, centrado en el trabajo y en la soberanía, contradicción que tendió a instrumentalizar “el flujo social de la rebeldía” en el Estado y bajo categorías de poder.
Sergio Tischler presenta
una aproximación a las contradicciones internas de la guerrilla, a partir de su articulación dentro de lo que denomina el canon clásico, centrado en el trabajo y en la soberanía, contradicción que tendió a instrumentalizar “el flujo social de la rebeldía” en el Estado y bajo categorías de poder.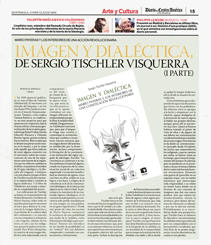 En 1929 apareció
publicado en ruso el libro de Valentín Nikólaievich, El marxismo y la filosofía del lenguaje, y no fue sino hasta 1976 cuando se conoció en el mundo hispanoamericano. Tiempos, como explica Tatiana Bubnova, su traductora, no muy propicios para que apareciera en Argentina, bajo la tiranía militar contrainsurgente del poder de facto de los generales Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, quienes todavía hacen historia. Bien se sabe que se desató una persecución rayana en lo insano, y por lo tanto todo aquello que diera indicios de tener alguna conexión con el marxismo sufría las consecuencias de una de las represiones más fuertes de la región. Así que los editores cambiaron el título y le pusieron el nombre de El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Comienzo con esta alusión porque el libro de Tischler tocará directamente la subjetividad y también la figura dialéctica. Y el libro de Volóshinov nos ayuda a entender la complejidad del asunto.
En 1929 apareció
publicado en ruso el libro de Valentín Nikólaievich, El marxismo y la filosofía del lenguaje, y no fue sino hasta 1976 cuando se conoció en el mundo hispanoamericano. Tiempos, como explica Tatiana Bubnova, su traductora, no muy propicios para que apareciera en Argentina, bajo la tiranía militar contrainsurgente del poder de facto de los generales Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti, quienes todavía hacen historia. Bien se sabe que se desató una persecución rayana en lo insano, y por lo tanto todo aquello que diera indicios de tener alguna conexión con el marxismo sufría las consecuencias de una de las represiones más fuertes de la región. Así que los editores cambiaron el título y le pusieron el nombre de El signo ideológico y la filosofía del lenguaje. Comienzo con esta alusión porque el libro de Tischler tocará directamente la subjetividad y también la figura dialéctica. Y el libro de Volóshinov nos ayuda a entender la complejidad del asunto. En la primera
parte, apoyados en los conceptos de ideología y cómo se va formando la conciencia por medio de imágenes con base en las ideas de Valentín N. Volóshinov, comentamos el libro de Tischler sobre la manera en que él presenta a Mario Payeras rompiendo el tiempo lineal para ir conformando un tiempo revolucionario que tenga la nueva visión de lo que está sucediendo. Para W. Benjamin, pensar críticamente era romper con el concepto del tiempo de la forma burguesa de la existencia y con esto, lo que agregábamos: que posiblemente si la voz de los indígenas que lucharon a su lado hubiera sido escuchada: y de una manera que uniera esta nueva confrontación con las insurrecciones del pasado, quizá hubiera sido más fácil concertar nuevas imágenes que estuvieran menos influenciadas por la ideología dominante. Pero esto no ocurre. Incluso la estética literaria de Payeras es una estética occidental, y esto debido a la forma en que Volóshinov explica cómo se forma la conciencia y cómo el lenguaje es una de las herramientas de dominación que utiliza el sistema. Incluso dice sobre las artes que estas, al final, tienen que ser interpretadas por la palabra, y que allí se encierra la ideología. Es decir, adelantándose 30 años a Jaques Derrida, nada escapa a esa dominación del texto y, por lo tanto, de la filosofía occidental con sus centrismos. Y este es el caso de Payeras, que aun con su convencimiento (conciencia) rebelde y su planificación de guerra, no escapa de la manera que ya había fracasado y se tiene que enfrentar profundamente a los mismos obstáculos: ¿cómo encontrar una nueva forma de decir? ¿cómo descubrir la nueva forma de hacer símbolos? Y es cuando apuntamos que la parte indígena queda relegada. La guerra de guerrillas que inició Payeras fue con un grupo de hombres jóvenes que no tenían ni la menor idea de formar nuevas imágenes y realizar una historia que fuera en contra del tiempo que proponía el sistema dominante, lo que accionan lo hacen bajo la lógica de una guerra de guerrillas, tratando de no cometer los errores del pasado, pero desgraciadamente solo logran variantes y no posturas diferenciadas completamente. La selva no podía ser una imagen nueva porque era indomeñable y funcionaba ambiguamente. La única manera de hacer este nuevo lenguaje quedó en el espacio de compartir de los habitantes de la selva con los guerrilleros, pero no se encuentra un avance en ese sentido. No hubo tiempo para realizarla. La represión fomentó viejas imágenes de dominación y estas sí fueron interiorizadas. El miedo y el desconcierto llegaron a formular la realidad, y allí se quedó la guerrilla de Payeras. Pero Tischler apunta a otro momento que debemos analizar: las individualidades del grupo, la subjetividad. Por ejemplo leemos en Payeras, citado por Tischler: “Lancho, Jorge, Julián y Mario pertenecían al grupo étnico achí. A pesar de los vínculos de la lengua y la cultura no formaban grupo (…)” Esto ya nos adelanta cómo ha sido de difícil la incorporación a las colectividades dentro de los pueblos originales y cuánto han tenido que luchar para ir volviendo a sus propias costumbres. La mayor, si no única fuerza que los logra unir es romper con la temporalidad de opresión que los ha castigado durante siglos, y quizá de forma inconsciente para ellos era esta lucha más imperativa que para los otros miembros del grupo que podían estar allí por otros motivos. Agrega más adelante que cada miembro del grupo guerrillero tenía razones de clase para estar en la montaña. De todas maneras estos individuos tienen una consigna y esa les dará el sentido hasta el final de sus acciones. Las tácticas de este grupo se deslizan del “umbral” a la acción, pero siempre regresan al umbral, que está representado por la selva. El umbral es todavía lo indeciso, lo que no se convierte en un rompimiento total de la temporalidad para tomar la historia, ni de la subjetividad para lograr la colectividad. Por ejemplo, la toma de un determinado territorio, salir abiertamente a una guerra hubiera sido traspasar el umbral, pero no se tenían las armas, ni las circunstancias lo ameritaban. Existió siempre una división muy clara entre los guerrilleros y los pobladores, incluso la primera, como una nueva forma de autoridad. Es decir, volvemos otra vez a toparnos con conceptos y vivencias contradictorias en relación con los dos tipos de poblaciones: una ofuscada y tradicionalmente abusada, y la otra extraña, que está tratando de iniciar una guerra y lo único que tiene claro es la acción guerrillera.
En la primera
parte, apoyados en los conceptos de ideología y cómo se va formando la conciencia por medio de imágenes con base en las ideas de Valentín N. Volóshinov, comentamos el libro de Tischler sobre la manera en que él presenta a Mario Payeras rompiendo el tiempo lineal para ir conformando un tiempo revolucionario que tenga la nueva visión de lo que está sucediendo. Para W. Benjamin, pensar críticamente era romper con el concepto del tiempo de la forma burguesa de la existencia y con esto, lo que agregábamos: que posiblemente si la voz de los indígenas que lucharon a su lado hubiera sido escuchada: y de una manera que uniera esta nueva confrontación con las insurrecciones del pasado, quizá hubiera sido más fácil concertar nuevas imágenes que estuvieran menos influenciadas por la ideología dominante. Pero esto no ocurre. Incluso la estética literaria de Payeras es una estética occidental, y esto debido a la forma en que Volóshinov explica cómo se forma la conciencia y cómo el lenguaje es una de las herramientas de dominación que utiliza el sistema. Incluso dice sobre las artes que estas, al final, tienen que ser interpretadas por la palabra, y que allí se encierra la ideología. Es decir, adelantándose 30 años a Jaques Derrida, nada escapa a esa dominación del texto y, por lo tanto, de la filosofía occidental con sus centrismos. Y este es el caso de Payeras, que aun con su convencimiento (conciencia) rebelde y su planificación de guerra, no escapa de la manera que ya había fracasado y se tiene que enfrentar profundamente a los mismos obstáculos: ¿cómo encontrar una nueva forma de decir? ¿cómo descubrir la nueva forma de hacer símbolos? Y es cuando apuntamos que la parte indígena queda relegada. La guerra de guerrillas que inició Payeras fue con un grupo de hombres jóvenes que no tenían ni la menor idea de formar nuevas imágenes y realizar una historia que fuera en contra del tiempo que proponía el sistema dominante, lo que accionan lo hacen bajo la lógica de una guerra de guerrillas, tratando de no cometer los errores del pasado, pero desgraciadamente solo logran variantes y no posturas diferenciadas completamente. La selva no podía ser una imagen nueva porque era indomeñable y funcionaba ambiguamente. La única manera de hacer este nuevo lenguaje quedó en el espacio de compartir de los habitantes de la selva con los guerrilleros, pero no se encuentra un avance en ese sentido. No hubo tiempo para realizarla. La represión fomentó viejas imágenes de dominación y estas sí fueron interiorizadas. El miedo y el desconcierto llegaron a formular la realidad, y allí se quedó la guerrilla de Payeras. Pero Tischler apunta a otro momento que debemos analizar: las individualidades del grupo, la subjetividad. Por ejemplo leemos en Payeras, citado por Tischler: “Lancho, Jorge, Julián y Mario pertenecían al grupo étnico achí. A pesar de los vínculos de la lengua y la cultura no formaban grupo (…)” Esto ya nos adelanta cómo ha sido de difícil la incorporación a las colectividades dentro de los pueblos originales y cuánto han tenido que luchar para ir volviendo a sus propias costumbres. La mayor, si no única fuerza que los logra unir es romper con la temporalidad de opresión que los ha castigado durante siglos, y quizá de forma inconsciente para ellos era esta lucha más imperativa que para los otros miembros del grupo que podían estar allí por otros motivos. Agrega más adelante que cada miembro del grupo guerrillero tenía razones de clase para estar en la montaña. De todas maneras estos individuos tienen una consigna y esa les dará el sentido hasta el final de sus acciones. Las tácticas de este grupo se deslizan del “umbral” a la acción, pero siempre regresan al umbral, que está representado por la selva. El umbral es todavía lo indeciso, lo que no se convierte en un rompimiento total de la temporalidad para tomar la historia, ni de la subjetividad para lograr la colectividad. Por ejemplo, la toma de un determinado territorio, salir abiertamente a una guerra hubiera sido traspasar el umbral, pero no se tenían las armas, ni las circunstancias lo ameritaban. Existió siempre una división muy clara entre los guerrilleros y los pobladores, incluso la primera, como una nueva forma de autoridad. Es decir, volvemos otra vez a toparnos con conceptos y vivencias contradictorias en relación con los dos tipos de poblaciones: una ofuscada y tradicionalmente abusada, y la otra extraña, que está tratando de iniciar una guerra y lo único que tiene claro es la acción guerrillera.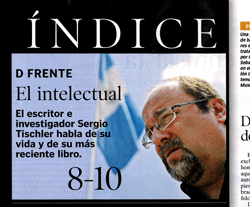 Sergio Tischler ha
tenido una vida difícil. Su padre, Rafael, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Educación en la época de Jacobo Árbenz, tuvo que huir con su familia a México, tras la Contrarrevolución quiso regresar, en la clandestinidad, pero fue asesinado. Sergio apenas tenía 14 años. Sin embargo, quedaban muchos años de pesadilla. “A mi madre la metieron presa cinco meses, y estuvo dos semanas desaparecida”, cuenta. Fue en ese momento cuando, con 17 años, huyó a Moscú, donde pasó unos seis años estudiando Historia. Intentó volver a finales de los años 1970, pero la situación seguía siendo muy peligrosa para él. Por eso prefirió instalarse en México, donde reside desde entonces con su esposa y su hijo, con un objetivo claro: investigar el movimiento revolucionario en Guatemala. Hoy se encuentra en el país, al que viaja en forma asidua, esta vez para presentar su reciente libro Imagen y dialéctica. Mario Payeras y los interiores de una constelación revolucionaria.
Sergio Tischler ha
tenido una vida difícil. Su padre, Rafael, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Educación en la época de Jacobo Árbenz, tuvo que huir con su familia a México, tras la Contrarrevolución quiso regresar, en la clandestinidad, pero fue asesinado. Sergio apenas tenía 14 años. Sin embargo, quedaban muchos años de pesadilla. “A mi madre la metieron presa cinco meses, y estuvo dos semanas desaparecida”, cuenta. Fue en ese momento cuando, con 17 años, huyó a Moscú, donde pasó unos seis años estudiando Historia. Intentó volver a finales de los años 1970, pero la situación seguía siendo muy peligrosa para él. Por eso prefirió instalarse en México, donde reside desde entonces con su esposa y su hijo, con un objetivo claro: investigar el movimiento revolucionario en Guatemala. Hoy se encuentra en el país, al que viaja en forma asidua, esta vez para presentar su reciente libro Imagen y dialéctica. Mario Payeras y los interiores de una constelación revolucionaria.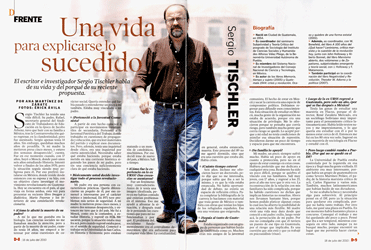 ¿Cómo le afectó la muerte de su padre?
¿Cómo le afectó la muerte de su padre? ¿Se siente más mexicano o guatemalteco?
¿Se siente más mexicano o guatemalteco? Tanto los guerrilleros
como
los pobladores son personas
con una subjetividad que está
formada de maneras diferentes.
La subjetividad de los pobladores
se queda en la acción,
que era como el resultado de
una comunicación que llevaba
hasta estas consecuencias, que
podían ser fatales, pero la idea
de una liberación de la realidad
que los dominaba bastaba para
intentar algo que prometía una
manera diferente de hacer las
cosas. En esta parte cabe mencionar
lo mesiánico con su
doble figura: la de la creencia
en una utopía, que se necesita
implementar con el martirio
de las consecuencias de la guerra;
y la otra, que es una figura
que se rompe por mitológica.
Lo mesiánico desde Benjamín,
muy influenciado por el misticismo
judío, es una promesa de
salvación y devolución de una
cultura. En el caso de los pobladores
del Altiplano aquello era
una esperanza de romper con
la explotación y miseria de su
realidad aplastadoramente
totalizante e histórica. Hay una
diferencia significativa entre
esperar lo mesiánico cargado
por lo profético religioso-místico
y realizar esa proeza sin
los suficientes instrumentos y
con un enemigo que superaba
sin límites a esa esperanza. Es
decir, el habitante que militó
junto con la guerrilla lo hizo
desde una necesidad imperiosa.
Desde esa perspectiva
estaba en peores condiciones
que los guerrilleros porque no
podía escapar. El rompimiento
temporal que al campesino le
acontecía (no sabemos hasta
dónde lo comprendió, como
veremos adelante) arrastraba
inevitablemente a su familia,
a sus padres y con ellos al pueblo
entero. Esta circunstancia,
mantenida durante siglos,
daba como una oportunidad a
la rapiña de un Estado corrupto
y alentado por miedo de
una burguesía que se miraba
amenazada y al mismo tiempo
impedía que se arrojaran
todos por igual a enfrentarse
a un régimen que para algunos
resultaba aceptable.
Tanto los guerrilleros
como
los pobladores son personas
con una subjetividad que está
formada de maneras diferentes.
La subjetividad de los pobladores
se queda en la acción,
que era como el resultado de
una comunicación que llevaba
hasta estas consecuencias, que
podían ser fatales, pero la idea
de una liberación de la realidad
que los dominaba bastaba para
intentar algo que prometía una
manera diferente de hacer las
cosas. En esta parte cabe mencionar
lo mesiánico con su
doble figura: la de la creencia
en una utopía, que se necesita
implementar con el martirio
de las consecuencias de la guerra;
y la otra, que es una figura
que se rompe por mitológica.
Lo mesiánico desde Benjamín,
muy influenciado por el misticismo
judío, es una promesa de
salvación y devolución de una
cultura. En el caso de los pobladores
del Altiplano aquello era
una esperanza de romper con
la explotación y miseria de su
realidad aplastadoramente
totalizante e histórica. Hay una
diferencia significativa entre
esperar lo mesiánico cargado
por lo profético religioso-místico
y realizar esa proeza sin
los suficientes instrumentos y
con un enemigo que superaba
sin límites a esa esperanza. Es
decir, el habitante que militó
junto con la guerrilla lo hizo
desde una necesidad imperiosa.
Desde esa perspectiva
estaba en peores condiciones
que los guerrilleros porque no
podía escapar. El rompimiento
temporal que al campesino le
acontecía (no sabemos hasta
dónde lo comprendió, como
veremos adelante) arrastraba
inevitablemente a su familia,
a sus padres y con ellos al pueblo
entero. Esta circunstancia,
mantenida durante siglos,
daba como una oportunidad a
la rapiña de un Estado corrupto
y alentado por miedo de
una burguesía que se miraba
amenazada y al mismo tiempo
impedía que se arrojaran
todos por igual a enfrentarse
a un régimen que para algunos
resultaba aceptable. En esta parte vemos la importancia
de la comunicación y su
desarrollo. También vemos la
especial conformación de países
como Guatemala, Bolivia, Perú,
en que una inmensa mayoría de
sus habitantes tienen su historia
y sus rebeliones. Cuba es un caso
particular en donde la división
cultural es mínima y no existen
pueblos originales. Estos fueron
exterminados. Y Bolivia experimenta
un rompimiento de la
temporalidad dominante desde
la institucionalidad del Estado.
Situaciones muy apartadas a la
Guatemala que vivió Payeras y a
la Bolivia de tiempos de Guevara.
Sin embargo, no podríamos asegurar
que la mitología despertada
por Guevara no haya ayudado
a los cambios estructurales de
la actualidad, pero no podemos
decir lo mismo de Payeras, todavía.
Aquí entra el problema de lo
simbólico, y lo simbólico nos hace
ver cómo el concepto de umbral
puede verse de otra manera. Por
ejemplo, el hecho de ajusticiar al
tigre del Ixcán es un acontecimiento
que devuelve al mito de
quien la hace la paga. Un mito
muy generalizado que aun en la
cosmovisión maya existe. Además
se convierte completamente en
una imagen dialéctica porque
está perpetrado por quien busca
la JUSTICIA. Una imagen que al
romperse la temporalidad capitalista,
la costumbre en la cual el sistema
se fortalece, este se rompe.
Lastimosamente no se obtiene
algo que hubiera traspasado el
umbral: aposentarse en la finca y
convertirla en un territorio libre,
acciones que sí realizó la guerrilla
en San Salvador y en otros lugares,
pero en la selva del Ixcán, ante una
represión instantánea, esto pareció
imposible. La estrategia fue la
huida. El resultado: la venganza
de la violencia establecida como
parte del sistema que había sojuzgado
a estos pueblos desde tiempos
que se pierden en la memoria
y la oportunidad de cumplir con
lo establecido.
En esta parte vemos la importancia
de la comunicación y su
desarrollo. También vemos la
especial conformación de países
como Guatemala, Bolivia, Perú,
en que una inmensa mayoría de
sus habitantes tienen su historia
y sus rebeliones. Cuba es un caso
particular en donde la división
cultural es mínima y no existen
pueblos originales. Estos fueron
exterminados. Y Bolivia experimenta
un rompimiento de la
temporalidad dominante desde
la institucionalidad del Estado.
Situaciones muy apartadas a la
Guatemala que vivió Payeras y a
la Bolivia de tiempos de Guevara.
Sin embargo, no podríamos asegurar
que la mitología despertada
por Guevara no haya ayudado
a los cambios estructurales de
la actualidad, pero no podemos
decir lo mismo de Payeras, todavía.
Aquí entra el problema de lo
simbólico, y lo simbólico nos hace
ver cómo el concepto de umbral
puede verse de otra manera. Por
ejemplo, el hecho de ajusticiar al
tigre del Ixcán es un acontecimiento
que devuelve al mito de
quien la hace la paga. Un mito
muy generalizado que aun en la
cosmovisión maya existe. Además
se convierte completamente en
una imagen dialéctica porque
está perpetrado por quien busca
la JUSTICIA. Una imagen que al
romperse la temporalidad capitalista,
la costumbre en la cual el sistema
se fortalece, este se rompe.
Lastimosamente no se obtiene
algo que hubiera traspasado el
umbral: aposentarse en la finca y
convertirla en un territorio libre,
acciones que sí realizó la guerrilla
en San Salvador y en otros lugares,
pero en la selva del Ixcán, ante una
represión instantánea, esto pareció
imposible. La estrategia fue la
huida. El resultado: la venganza
de la violencia establecida como
parte del sistema que había sojuzgado
a estos pueblos desde tiempos
que se pierden en la memoria
y la oportunidad de cumplir con
lo establecido. El académico de
crítica al racionalismo kantiano, el crítico social Max Horkheimer terminaba su escrito mostrando cómo para el sistema de pensamiento ilustrado el hecho de reflexionar sobre los muertos era «un sinsentido estricto.» Mas no es necesario haber leído filosofía de la ilustración para ver qué tanto se ha vuelto un sentido común el no pensar en los muertos ni en el pasado. Bastaría con ver los anuncios publicitarios de Guateámala o de cristianismo mercantil para mostrar el desprecio por el pasado. “Ser positivo” o “aprender a perdonar” se han vuelto mantras de una sociedad reprimida que prefiere seguir encontrando enemigos figurados que verse enfrentada a los gritos de tortura y hambre que inundan la ciudad de Guatemala. Si este país se ha construido sobre el olvido de sus muertos y la indiferencia por sus presentes explotados, ¿cómo podemos reflexionar nuestra historia si la conciencia del pasado es para muchos un obstáculo para el “progreso”?
El académico de
crítica al racionalismo kantiano, el crítico social Max Horkheimer terminaba su escrito mostrando cómo para el sistema de pensamiento ilustrado el hecho de reflexionar sobre los muertos era «un sinsentido estricto.» Mas no es necesario haber leído filosofía de la ilustración para ver qué tanto se ha vuelto un sentido común el no pensar en los muertos ni en el pasado. Bastaría con ver los anuncios publicitarios de Guateámala o de cristianismo mercantil para mostrar el desprecio por el pasado. “Ser positivo” o “aprender a perdonar” se han vuelto mantras de una sociedad reprimida que prefiere seguir encontrando enemigos figurados que verse enfrentada a los gritos de tortura y hambre que inundan la ciudad de Guatemala. Si este país se ha construido sobre el olvido de sus muertos y la indiferencia por sus presentes explotados, ¿cómo podemos reflexionar nuestra historia si la conciencia del pasado es para muchos un obstáculo para el “progreso”?